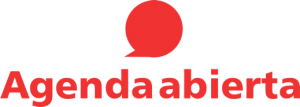En el marco del Encuentro Nacional de Composición «SAVIA» en Paraná, el sábado pasado se compartió un recorrido por las investigaciones musicales de Marcia Müller y adelantos sobre el libro de partituras de artistas integrantes del Colectivo Compositoras Entre Ríos.

Adalgis, Analía Bosque, Agustina Schreider, Ana Contreras, Brenda Espinosa, Ciro Nehuen Montiel, Flopa Suksdorf, Elisa Sarrot, Emilia Cersofio, Judith de León, Florencia Di Stéfano, Melisa Budini; Miriam Gutiérrez, Paola Núñez, Silvia Salomone, Stella Sánchez, y Susana Ratcliff son las personas que compusieron, tradujeron y registraron sus partituras para integrar el libro Compositoras – Libro de Partituras. Se trata de una publicación que se encuentra muy pronta a salir y que será publicada por la Editorial de la Provincia de Entre Ríos.
“En algunos casos el libro contiene la melodía con el cifrado, y en otros un arreglo para piano. Además de todas las partituras estará disponible un código Qr para que las obras puedan ser escuchadas” abrió el juego Elisa Sarrot al presentar el proyecto a frente a todxs lxs asistentes.
“Este trabajo implicó traducir, escribir, y llevar a un formato específico de escritura musical las canciones de cada una”- agregó Ana Contreras aclarando que fue una actividad que algunas sabían hacer y otras no. “Había canciones que no tenían un registro básico de grabación, así que fue un proceso largo” recordó.
Más allá que antiguamente la escritura en partitura estaba asociada a lo académico, este grupo reflexionó y tomó acción a partir de la idea de necesidad de enseñanza y el requerimiento de cada vez más instituciones. Con estos impulsos la grupalidad comenzó un gran camino que en pocos meses se materializará en un libro.
Elisa Sarrot explicó algunas de las complejidades del proceso: “La música popular tiene ese carácter trashumante, impredecible. En este contexto de multimedia es fácil que la composición nos llegue a través de audio y video, pero a través de la partitura casi nunca. A la música popular la escritura le queda corta. Es muy difícil escribirla, solo podemos llegar a una aproximación a ella. Porque la creación popular se crea y luego se re crea en cada intérprete y va adquiriendo matices particulares según quien la reciba”. Aún así, el grupo consideró oportuno continuar con el desafío.
“Es una responsabilidad muy grande y nos para también en un profundo significado político, pues en las casas de estudios no hay mucho material de autoras, de compositoras. No solo es nuestro registro emotivo y creativo, es un posicionamiento sobre el decir de la mujer. Este es un material que va a viajar y va a permitir que en otros lugares se conozca de una obra hecha acá, con un género propio de acá”, finalizó Ana Contreras.
Dos mujeres increibles han prolongado las páginas del libro; una de ellas Marcia Müller -con quien están compartiendo el panel- como exponente musical entrerriana, integrante del grupo inicial del Colectivo y colaboradora; y la otra: Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista.
Por qué investigar sobre la historia musical de nuestro pueblo se pregunta Marcia Múller en la segunda parte de la reunión. En la platea su padre y su madre, escuchan atentamente las palabras de su hija acordeonista, docente e investigadora.
Müller comenzó su relato con una introducción sobre Tanguito Montielero. La música de mi pueblo, una de sus investigaciones. La autora se enfocó en la segunda mitad del siglo XIX en el Litoral, y puso en contexto a lxs presentes al mencionar cómo era la composición de habitantes.
A partir de relatos orales y documentos históricos Marcia Müller se pregunta y rastrea con qué instrumentos se interpretaba el ritmo-danza tanguito montielero, cómo se tocaba, cuándo aparece el acordeón en América, qué incidencia tuvieron los luthiers de los pueblos guaraníes en los primeros instrumentos musicales. A partir de su recorrido se va hilvanando una historia con hipótesis que se disparan: “es muy probable que los primeros prototipos de acordeón se hayan creado en América”. En otro momento de la charla explica cómo es que los ritmos africanos también dejaron su impronta, y asegura apoyándose en el autor García Canclini: “Este ritmo nació de una hibridación”.
Las y los primeros instrumentistas que tocaban este ritmo danza salían del corazón del folclor, eran anónimos, trabajadores y trabajadoras rurales no profesionales de la música. En la mayoría de los casos, no se consideraban a sí mismos músicos. “Hice un recuento, un listado por departamento de músicos, músicas, bailarinas y bailarines (…) Me pareció una necesidad: nombrarlos con nombre y apellido”.
Y agrega: “también es hacer un poquito de justicia por eso las menciono y las traigo a ellas”. Se trata de Justa Pastora Villaverde; Nilda Zulema Nakle; Elena Lina Fratte; Innumerable Pereira, María Sueldo, Teófila Ruiz; Zoila Mendoza, Juana Rosa Arabi y muchas acordeonistas más empiezan a aparecer por fin porque alguien las va recordando. “En nuestra historia estas mujeres siempre existieron pero no pudieron grabar un disco, o no pudieron subirse a un escenario, o sus composiciones fueron mostradas por hombres con otros nombres”.
Esta investigación también viene a eso, a empujar recuerdos y que esas músicas reciban el agradecimiento y reconocimiento que merecen.
Antes de terminar su intervención Müller comentó también sobre su otro trabajo: la investigación realizada junto a Juan Pedro Zubieta sobre la influencia de los diferentes sistemas de acordeón que motivan estéticas dentro del chamamé. En el libro Acordeón con alma de chamamé hay un recorrido histórico con interpretaciones y composiciones a partir de principios de 1900, desde una mirada etnomusicológica.
Por qué investigar se pregunta Marcia, nos preguntamos nosotras. Investigamos, registramos y publicamos nuestra música para existir, “porque si no se habla de algo, deja de existir”. Y ese es un acto político sobre las vidas que queremos vivir, y un poquito de justicia con ellas, las que antes estuvieron; para nosotras; y por todas las que vienen llegando.