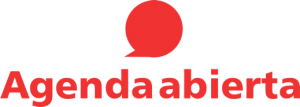Una estancia del Grupo Spadone disparó agroquímicos frente a dos escuelas y un jardín de infantes del Paraje San Francisco, en General Pueyrredón. Hace un año el Poder Judicial ordenó a la Municipalidad la provisión de agua oficial.

Un mosquito de la Estancia Concepción, propiedad de un ex asesor de Menem y socio de Clarín, fue registrado fumigando frente a dos escuelas y un jardín de infantes del Paraje San Francisco, en la provincia de Buenos Aires. Hace un año, la justicia federal ordenó al municipio la provisión de agua porque las napas del establecimiento están contaminadas. Revista Ajo registró el momento que se disparó el agroquímico.
La mujer habla cada vez más bajito, aspirando las palabras, hasta que finalmente se queda en silencio. Hundida en la silla, piensa en sus superiores. La oficina no tiene lujos; algún cuadro en la pared, los gabinetes que nunca faltan. Su cabeza apenas se asoma por encima del escritorio, igual que la de un alumno que no desea el llamado del profesor.
—El agua de acá no se puede tomar —susurra.
En las escuelas rurales de General Pueyrredon no resulta fácil hablar de contaminación y mucho menos de los daños que genera a la salud el sistema de producción agroindustrial basado en químicos. Los docentes temen que las autoridades distritales los castiguen, que dejen caer sanciones sobre sus cabezas como rayos de dioses griegos. Muchos estudiantes provienen de familias que trabajan el campo, sus padres utilizan pesticidas (que se empeñan en llamar remedios) y cualquier crítica o denuncia podría poner en riesgo la actividad económica de la zona.
Rodeados de quintas y estancias anónimas, los escenarios de la educación rural suelen ser islotes flotando en medio de mares de soja y maíz transgénicos. Otras veces, acechan simpsoneanas lechugas fluorescentes y tomates sin imperfecciones ni sabor.
Si en estos mares nadara algún pez, seguro tendría tres ojos.
Agua que no has de beber
El camión aguatero de Obras Sanitarias da marcha atrás y se dispone a llenar los tanques para el uso de baños y cocinas. Desde hace un año, el vehículo se volvió parte del paisaje.
Mario Carrasco camina despacio, muestra las instalaciones, los caños de PVC azul trepando el muro. Es el portero de la secundaria desde hace 20 años y no recuerda haber tomado agua de la escuela nunca.
—Es que yo veo cómo trabajan —murmura mientras señala con un ademán el campo donde se asoman los hinojos.
A veinte minutos del centro de Mar del Plata, los tres establecimientos escolares comparten el predio en el Paraje San Francisco, mitad de camino entre Sierra de los Padres y la cárcel de Batán: la primaria N° 51, la secundaria N° 39 y el jardín de infantes N° 932, que también fue fumigado mientras los chicos se encontraban en los juegos, aunque la directora ya no lo recuerde.
Por la contaminación de las napas, el Juzgado Federal N°1 prohibió la utilización del agua del lugar, pero no las fumigaciones. La denuncia la hizo Jorge Picorelli, exprofesor de educación física de la escuela primaria e integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
La decisión se basó en un peritaje realizado por la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) y evaluado por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal siguiendo los parámetros del Código Alimentario Argentino y el Decreto N°831, reglamentario de la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051).
El informe detalló la presencia de nitratos, en un valor 18 veces mayor a lo establecido por la ley, y de fenoles, con un resultado 20 veces superior al legislado.
A pesar de que un control médico realizado en el mismo polo educativo hace dos años detectó varios chicos con afecciones en la piel, el caso de las escuelas fumigadas en los suburbios de Mar del Plata es poco conocido. Y eso no es fortuito, la antigua directora de la escuela primaria pidió al personal que el tema no trascendiera los límites del edificio.
Consecuencias en cadena
Es primavera. La mañana soleada no alcanza a entibiarse. El viento es un cuchillo helado que tajea la cara. Volverán las oscuras golondrinas anunciando el calor, pero con demora. En el patio de la primaria flamean la whipala y la bandera argentina. Un griterío repentino indica que llegó el momento más esperado de la vida escolar. A las once en punto, la escuela se llena de risas, corridas y agarrones que hacen jirones los guardapolvos. El tobogán no da abasto. Ellos gozan su mundo y no se percatan del frío, que es una cosa que sólo comentan los adultos cuando no saben qué decir. Tampoco de que enfrente, cruzando la calle y a menos de 50 metros, el mosquito de la Estancia Concepción ya comenzó a fumigar. Puntual.
La máquina recorre el cultivo y a su paso suelta la lluvia tóxica que empuja con fuerza el viento. Va hacia el este del campo y al rato vuelve. En cada pasada, la pulverización le da un tono distinto al verde del trigo.
Desde el borde de la calle, camuflada por los eucaliptos —Rabino Bergman style—la cámara de Revista Ajo comienza a registrar el evento. Por la ubicación, no hay posibilidad de que el operario que realiza la tarea la descubra. Fotos, video y más fotos. Desde ese lugar, se hace la llamada telefónica a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la provincia. Es una emergencia. Hay una máquina arrojando veneno sobre el campo mientras los chicos de la primaria N° 51 juegan en el patio.
Cinco minutos después, el mosquito suspende su trabajo y enfila hacia la tranquera para huir del campo; toma por el camino vecinal hasta trasladarse a unos galpones, a pocos kilómetros de distancia.
Cincuenta minutos tarda en llegar la camioneta de Prevención Ecológica. Cuando el Oficial Principal Leonardo García baja con sus planillas, en el campo ya no queda nadie. El mosquito fue guardado. La estancia Concepción está en orden.

Bajo la lupa
Desde los pisos altos de la Fiscalía Federal —un edificio nuevo custodiado por la Prefectura Naval— se pueden ver los bordes de Mar del Plata; serranías y campos laten bajo el sol. Se adivina el cordón frutihortícola.
Laura Mazzaferri está de espaldas al ventanal que da a la avenida Independencia y de frente a varios expedientes apilados en su escritorio. Le interesa saber que está pasando con la salud de los chicos, aunque reconoce que es un problema que trasciende lo que ocurre en el Paraje San Francisco. Hay que averiguar qué hizo la justicia en otros casos, dice.
—Nosotros le propusimos al juez hacer un relevamiento de todas las causas que se han trabajado en provincia, para poder evaluar si ésto hay que enfrentarlo como un problema estructural, fuera de un caso penal, lo que puede derivar en un amparo o no. Porque también puede hacerse por acción política y que el Poder Judicial acompañe. La justicia no determina políticas públicas.
Mazzaferri sostiene que, más allá de la eventual acción penal, es importante hacer un paneo de todo lo que se ha trabajado anteriormente en este tema —en la zona hubo otras causas en la justicia provincial por contaminación de aguas derivada de la utilización de agroquímicos— y de las ordenanzas municipales que establecen la zonificación y ya son obsoletas; los que antes eran ambientes rurales hoy son barrios.
—Si realmente se prueba que se está fumigando sin respetar la ordenanza de los mil metros, el juez penal, más allá de que su función es decidir si habilita un juicio contra una persona y si ese juicio va a habilitar una pena, tiene la facultad de establecer medidas cautelares y de reparación. Claramente puede prohibir la utilización de agroquímicos. Si se prueba que hay envenenamiento de aguas pueden haber penas altas, de hasta diez años de prisión.
Fumigar es delito
El 13 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo de la Cámara I del Crimen de Córdoba que había condenado a tres años de prisión condicional al productor agropecuario Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello de Ituzaingó Anexo, un barrio de las afueras de la capital cordobesa, por contaminación dolosa.
Además, se los inhabilitó para seguir operando. A Parra durante 8 años y a Pancello 10. Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz la corte declaró inadmisible un recurso de queja interpuesto por la defensa de los condenados. Juan Carlos Maqueda, el supremo cordobés, llamativamente no votó.
Un estudio realizado sobre 142 niños del barrio Ituzaingó Anexo, halló presencia de agrotóxicos en 114 de ellos. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre, algunos viven con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo”, afirmó la médica Inés Flamini, encargada del informe sanitario.
El que se quemó con leche ve a Spadone y llora
Carlos Spadone festeja sus 80 años en un complejo de Vicente López con una sonrisa de publicidad de pasta dental, rodeado de artístas y políticos. Además de la Estancia Concepción, tiene ocho teatros, cinco en Mar del Plata y tres en la Ciudad de Buenos Aires, bodegas en La Rioja y en China, y una infinidad de negocios que van desde medios de comunicación hasta agroalimentos. Pasaron Perón, las dictaduras, el desarrollismo hipócrita, Alfonsín, el neoliberalismo y el kirchnerismo, pero Spadone siempre quedó.
Ya con el menemismo en el poder, Spadone se desempeñó como asesor presidencial. Desde ese lugar de privilegio, logró hacerse de la licitación de leche en polvo para la atención del plan materno-infantil del Ministerio de Salud de la Nación.
En noviembre de 1991, un cargamento de leche Jorgiano, de la empresa Summum, fue incautado: los estudios bromatológicos demostraron que el producto era de bajo contenido proteico, estaba vencido y tenía la bacteria Escherichia Coli. Tampoco se habían respetado las condiciones del pliego ya que Summum, propiedad de Spadone, importó la leche de diversos países de Europa Central y la fraccionó en la Argentina. Debido a ese origen, y por si faltaba algo, un examen realizado por investigadores del CONICET junto a expertos de Holanda encontró una “sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente de la central nuclear de Chernobyl”.
Spadone renunció y fue procesado por la justicia. Once años después del hecho, el juez Jorge Ballestero —compañero tenístico de Menem— decidió absolverlo por falta de mérito. Mientras tanto, el Estado argentino, por iniciativa del ministro de Salud Alberto Mazza, resolvió pagarle una compensación de un millón cien mil pesos.
Carlos Spadone seguía siendo el accionista mayoritario de Bodegas Menem por haber comprado la parte de los hermanos del presidente, de quien era socio. El bochorno llegó a su fin y el nombre de la bodega también. En el inicio del nuevo milenio fue cambiado por el de San Huberto. El episodio de la leche radiactiva lo marcó, y como se sintió maltratado por los medios, compró el diario La Razón y lo relanzó con distribución gratuita. Más tarde se asoció con Clarín.
Fumigar es delito II
El 3 de octubre de 2017 se transformó en una fecha histórica para la pequeña comunidad entrerriana de Colonia Santa Anita: el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a un año y medio de prisión en suspenso al productor rural José Mario Honecker, al presidente de la empresa Aerolitoral, Erminio Bernardo Rodríguez, y al piloto de la aeronave, César Visconti, por haber fumigado los alrededores de la escuela N° 44, República Argentina, en horario de clases.
A pesar de las amenazas que recibió, la directora —Mariela Leiva— presentó videos y fotografías de las pulverizaciones y tras una larga lucha logró que los acusados fueran condenados por lesiones culposas leves y contaminación ambiental.
El fallo podría sentar un precedente judicial para el resto de los establecimientos fumigados del país al salvaguardar la salud de docentes y estudiantes de escuelas rurales.
Sin derechos
Un joven de 15 años, a quien denominaremos D transita sus estudios secundarios en la Escuela N° 74 del Paraje El Boquerón. Cuando no está en la escuela trabaja con su padre en la quinta, en clara violación a los derechos en la construcción de su adolescencia.
—¿Utilizan agroquímicos?
—Cuando entra alguna plaga, sí. A las arvejas las curamos dos veces, porque anda tipo un piojo, no sé… A veces echamos fertilizante también, para que crezcan más rápido.
—¿Y usan protección, aplican con máscaras?
—No, lo colocamos directamente, mi papá y yo, con mochila. Nos ponemos unas botas y vamos.
—¿Y las verduras que ustedes fumigan, se pueden comer enseguida?
—No, hay que esperar uno o dos días.
—¿Tienen algún ingeniero agrónomo que los asesore?
—Sí, mi papá va a preguntarle a uno a Mar del Plata.
—¿Alguna vez vino a la quinta?
—No, hasta ahora no vino nunca.
La dinámica ambiental de los plaguicidas
Si hay algo que no podemos controlar, es el ambiente. Los agrotóxicos viajan a través de ríos y arroyos, se evaporan por efecto del sol, caen en forma de lluvia y vuelven a infiltrarse en el suelo hasta llegar a las napas de agua. Se ha encontrado Atrazina hasta en la Antártida. En contrapartida, el ambiente no logra degradar el cóctel de químicos que usa la industria, y que va en aumento cada año.
Damián Marino, investigador del CONICET, acaba de finalizar su exposición en el Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología en el predio que comparten la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y la Estación Experimental del INTA de Balcarce. Un territorio que a simple vista es afín al modelo de producción rural que impusieron las corporaciones desde 1996, cuando Felipe Solá, por entonces Secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, firmó el ingreso de la soja transgénica y el paquete tecnológico de Monsanto.
Marino es Doctor en Ciencias Exactas y Licenciado en Química, integra el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA). Se especializó en la contaminación ambiental derivada de las actividades agropecuarias.
Suele decir que el modelo agroindustrial es un negocio de la más baja calaña donde prepondera la avaricia y la brutalidad; una estructura comercial que no contempla ningún derecho social ni bienestar del medio ambiente y aun así es una actividad lícita. Los resultados de las investigaciones respaldan sus dichos: participó del trabajo realizado por la Universidad Nacional de La Plata que determinó que 8 de cada 10 frutas y verduras están contaminadas con plaguicidas; encabezó los estudios que hallaron “altos niveles de glifosato y su degradación, el metabolito AMPA, en la cuenca del Río Paraná de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región”, y dio a conocer que Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, es el pueblo con mayor acumulación de glifosato del mundo. En 2015, el pesticida fue recategorizado como posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.
—¿Cuáles pueden ser las causas de la contaminación de aguas subterráneas con fenoles en las escuelas rurales de Mar del Plata?
—Si fuera en un ambiente urbano, los fenoles pueden venir de efluentes de estaciones de servicio, de la propia circulación y otras contaminaciones, pero en un ambiente rural muy probablemente tenga vínculos con los coadyuvantes químicos, que muchas veces tienen una concentración superior a la del activo (pesticida).
—¿Para qué se utilizan los coadyuvantes?
—Los coadyuvantes tienen múltiples usos; unos se llaman formadores de gota, mejoran las propiedades fisicoquímicas del agua, regulan la presión de pulverización de los equipos; otro uso es para mejorar la adherencia, porque las plantas tienen una película cerosa que las protege del medio ambiente, y lo que hacen estas sustancias es disolverla para que el activo pueda penetrar; también se utilizan para cambiar la densidad del agua y lograr que la gota caiga más rápido sobre el cultivo y no quede tanto en spray porque es pérdida de insumo. Se los llama “detergentes” porque tienen el rol de disolver la película vegetal.
—¿Qué sucede con las partículas de agroquímicos que quedan en el aire?
—En el caso de la escuela de Mariela Leiva (directora de la escuela N° 96, de Colonia Santa Anita, Entre Ríos) el impacto más fuerte fue por aire, por el spray de las microgotas. Pero además, eso después cae al suelo y al otro día, cuando salga el sol va a haber una remisión, lo que se conoce como deriva secundaria, y las moléculas gaseosas se desparraman y se difunden en todos los sentidos. El tema de las escuelas rurales y las fumigaciones próximas es un espanto y hay que tomar acciones ya; y la propuesta no tiene que ser llevar a los chicos en combi a las escuelas urbanas, como quieren hacer en algunos lugares del interior, porque ellos tienen derecho, es su hábitat, su espacio de vida; tienen que estar ahí. Trasladarlos sería un atropello al derecho que tienen a vivir donde nacieron y se criaron.
La disputa del lenguaje
Los chicos de cuarto y quinto año de la secundaria de San Francisco se preguntaban por qué no podían tomar el agua de la escuela, por qué había que esperar todos los días al camión aguatero de Obras Sanitarias. En medio de la naturaleza, rodeados de arboledas añosas, la imposibilidad los interpelaba.
—Antes teníamos que traer agua de nuestras casas, en botellas —cuenta Elvi, una de las más locuaces del grupo.
Romina Quiroga, la profesora de Introducción a la Física, les propuso investigar el tema e invitar a algunos especialistas para debatir la forma de producir en los campos.
Mientras preparaban la investigación para participar de un concurso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los visitaron el ingeniero agrónomo Fernando Caetano y el presidente de la Asociación Frutihortícola, Ricardo Velimirovich.
Empezaron a compartir información, documentales —La jugada del Peón y Agroecología en Cuba, de Juan Pablo Lepore—, y las clases se transformaron en un espacio de debate permanente.
—Profe, jamás coma apio de invernadero, yo sé lo que le digo —le advierte Cristian, hijo de un quintero que cultiva bajo cubierta.
Los aportes los hacen desde el conocimiento de una actividad que para ellos es cotidiana. Discuten sobre cómo deben llamar a los productos químicos. ¿Fitosanitarios, como recomienda la industria, o agrotóxicos como se los denomina en el campo popular? Al principio, no se ponen de acuerdo.
Finalmente, la mayoría elige hablar de agrotóxicos.
Esto molesta a los productores que van a dar la charla. Cuando llegan al encuentro, están a la defensiva, les toman examen. Preguntan a los estudiantes si ya leyeron el texto de la normativa vigente. La respuesta negativa, entre dientes, apenas puede oírse.
—¿No lo leyeron? —repreguntan a coro, satisfechos por la respuesta—. Bueno, tienen que leerlo —ordenan.
Velimirovich les dice que Mar del Plata es la ciudad que más recetas agronómicas emite en todo el país. Insiste en que la ordenanza N° 18.740 que prohíbe las fumigaciones no se puede aplicar. Como si pensara en Hamelin, advierte que si no se pueden usar los productos químicos hasta los roedores terminarán apoderándose del casco urbano.
Fuera del aula, el uso de agrotóxicos retumba como un ruido sordo en las cabezas de los que viven por aquí. Un peligro cercano que enmudece y paraliza a sus víctimas.
Los quinteros cuentapropistas piensan en los gastos que deben afrontar —el aumento del precio de los productos químicos y las semillas— y en los perjuicios económicos que les depararía un futuro sin “remedios”. Los trabajadores rurales en relación de dependencia, en la advertencia que hicieron los patrones cuando se aprobó la ordenanza que prohíbe las fumigaciones a menos de mil metros de viviendas y escuelas: “Va a afectar el empleo”, vociferaron. Dicho de otro modo, si no los dejan fumigar, no pueden seguir produciendo. Y si eso sucede, muchos peones podrían quedar en la calle.
Otro as bajo la manga es el desabastecimiento de verduras y hortalizas. Una amenaza latente que pueden cumplir, como ya ocurrió en 2009.
Quiroga es optimista respecto de encontrar alguna salida que no afecte la mano de obra. Busca que la escuela se involucre, quiere llegar a otros cursos y a la comunidad en general. La directora le da libertad para trabajar si se mueve con cautela, evitando que aparezca algún padre a quejarse.
—Cuesta hablar de esto, a veces ellos mismos trabajan en quintas o hacen invernáculos con sus padres, más o menos la mitad del curso está relacionada con la actividad. De hecho, al principio hubo algunos que no se sintieron cómodos con el tema y se bajaron del proyecto.
La profesora se entusiasma con el trabajo de sus alumnos, siente que les empezó a picar la curiosidad:
—Avanzamos mucho desde que vinieron los productores a dar la charla, ahí quedó mucho más claro cuál es el objetivo real, que es producir sin importar el costo de vida que tengamos que pagar. Hay que investigar mucho más, seguir creciendo.
Alternativas
Las ventanas que dan al patio interno fueron cerradas por el bullicio de la clase de Educación Física. Ahora los estudiantes están en la biblioteca, una sala calurosa con unos pocos estantes; por un rato, abandonaron los teléfonos y auriculares sobre los bancos. Teresa Di Marzo, Celeste Lamaita, Jorge Picorelli, y Eduardo Roovert (a quien todos llaman el holandés) ya preparan el cañón para la proyección. Los cuatro son miembros de la Asamblea Paren de Fumigarnos. El Paren.
—Cuando nos invitan a dar una charla, vamos —cuenta Jorge, que se hizo ambientalista a la fuerza el día que la Compañía Industrial Frutihortícola decidió fumigar al lado de su casa en La Gloria de La Peregrina.
Dos representantes de modelos antagónicos están a punto de confrontar en la pantalla; en un rincón, Gustavo Grobocopatel, fundador del grupo agropecuario Los Grobo, un millonario que tuvo una infancia sin lujos, hasta el punto de repartir una manzana entre tres hermanos. Se lo conoce como El Rey de la Soja, pero también por aparecer en la lista de evasión y lavado de la filial suiza del banco HSBC. Desde su pueblo, Carlos Casares, montó una empresa agropecuaria que siembra granos en 300 mil hectáreas de Argentina, Uruguay y Brasil.
No sólo de sembrar y cosechar soja y maíz transgénicos vive el hombre. Grobocopatel, también los almacena e industrializa. Además, asesora, financia y vende insumos a más de 4 mil productores. La facturación de la compañía supera los mil millones de dólares anuales.
En el otro rincón, Remo Vénica, creador de Naturaleza Viva, una chacra agroecológica y biodinámica de 220 hectáreas en Guadalupe Norte, Santa Fe, que produce alimentos sanos, sin agrotóxicos ni transgénicos, para 20 mil familias de veinte provincias.
—Se va a poder diseñar la vida como quien diseña un objeto, se van a poder diseñar las plantas como se diseña un auto. (…) el gran porvenir son los bioplásticos que vienen de la soja; en el futuro vamos a tener sillas de soja, autos de soja, casas de soja —tira Grobocopatel desde el video grabado durante su participación en una charla TED.
Los estudiantes abren los ojos. Las innovaciones tecnológicas atraviesan el discurso del Rey de la Soja: se siente un elegido, el modernizador del campo argentino. Piensa a las plantas como fábricas de la nueva revolución industrial, una revolución verde que convertirá a la Argentina en “la Inglaterra del siglo 18”.
Cuando termina el magnate, en la pantalla aparece Remo Vénica. Los adolescentes escuchan con atención a ese hombre de hablar campechano y apasionado que propone otro modelo, menos tecnológico y más humanista.
Junto a su compañera, Irmina Kleiner, Remo milita cada metro de Naturaleza Viva; el lugar convoca a jóvenes de todo el país que van a realizar trabajos voluntarios. A cambio, reciben alimentos agroecológicos, alojamiento y aprendizaje. De su pasado en las Ligas Agrarias, le quedó una mirada profundamente social. En los años 70 ayudó a organizarse a las cooperativas conformadas por trabajadores rurales en tierras fiscales. A los 74 años, Vénica sigue soñando con una sociedad en la que todas las cosas existentes estén al servicio de todos los hombres y de todas las mujeres.
En 1975, para escapar de la Triple A, tuvieron que esconderse cuatro años en el monte chaqueño, donde Irmina quedó embarazada. Tuvieron que entregar a la beba, recién nacida, a una familia conocida. Finalmente, en el año 79 la familia pudo partir al exilio.
“Todo lo que yo tengo y no es necesario para vivir, es de otro que le falta. Aunque se haya impuesto un sistema económico, social y político en el que se privilegian algunos en detrimento del resto de la población. La naturaleza es para todos. ¿Quién dijo que la tierra es de las 10 familias que se la apropiaron?”, interpela con tono persuasivo pero firme.
En Naturaleza Viva hay 15 familias que viven de lo que producen. Cereales en cultivos extensivos, verduras, frutas, hortalizas, miel, carne vacuna y porcina. Además, tienen represas donde crían peces. Elaboran harinas, aceites, quesos y dulces. Una experiencia de producción múltiple, un desarrollo local que da trabajo en oposición al monocultivo basado en la tecnificación. La vida del suelo se enriquece mediante el compostaje de los desechos orgánicos y no con fertilizantes químicos. Utilizan pasto seco, camalotes, cáscaras de huevo, cenizas y los líquidos del biodigestor, cuya materia prima es la bosta de vaca y cerdo, y con el que producen biogas para el consumo hogareño y biofertilizante para las plantas. De la terminación final del compost, se encargan las lombrices, a quien Remo llama las constructoras de la fertilidad.
Piensa que este sistema es el futuro, porque va incorporando los aspectos sociales, la interacción del hombre en la granja, y cada año se suman una o dos familias.
Cuando terminan de pasar los videos, el salón queda en silencio. Después, el Paren abre el debate. Jorge Picorelli no cree que el problema del modelo agroalimentario sea sólo de agrotóxicos.
—Es injusto, porque ocupa la menor cantidad de trabajadores posibles —reflexiona.
—Si emplean más gente, quedan menos ganancias —responde Cristian.
—Pensalo en clave de derecho, no sólo en clave económica; derecho a la salud, al ambiente, al alimento —intercede Celeste, comunicadora social e integrante de la Asamblea.
El final es un comienzo. La semilla empieza a ser vista como alimento y no como mercancía. Los estudiantes aprenden conceptos nuevos que vienen a cuestionar todo lo naturalizado en la actividad económica que los involucra.
Un suelo sano da un alimento sano, y un alimento sano da un ser humano sano. Las palabras de Remo Vénica resuenan en la escuela que tiene el agua contaminada.
Fuente: RevistaAjo