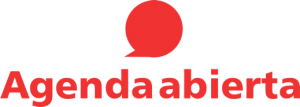Malena tiene 32 años, es de San Francisco del Chañar, Córdoba; ama de casa, mamá de Francisco de 8 años y Facundo de 2. Aquí el relato de sus dos partos, tan distintos, tan intensos, tan inolvidables.

Por Malena Monguillot
Francisco
El 30 de abril de 2009 me desperté con un dolor punzante en el bajo vientre. Fuerte, me invadió las caderas y me atenazaba las entrañas. Mi ropa interior estaba manchada de sangre. Creo que inconscientemente supe que no llegaría a la cesárea programada para el 8 de mayo, y quizás por primeriza la descarté en el momento a la idea. Desperté a mi vieja que había ido a acompañarme esos días a la ciudad. Me ayudó a darme un baño y preparadas nos fuimos al obstetra.
Las preguntas que el médico me hizo fueron las de rigor, supongo. Hacía cuánto que tenía dolores, si había líquido, si hubo pérdida de sangre: “Toma esta medicación y hacé reposo. Hoy es jueves, el lunes hacemos la cesarea, no tenes 38 semanas cumplidas y no quisiera que el bebé termine en incubadora”. Ahí el miedo, presente y palpable.
Volví a mi casa y las contracciones no cesaron en todo el día. Se iban haciendo más seguidas y fuertes conforme se acercaba la noche. Mi mama tuvo que viajar a ver a mi viejo porque la necesitaba y la convencí de volver, hoy ni se por qué lo hice. Así que sólo quedábamos mi marido y yo. Llamamos al médico y le dijimos que nos íbamos a la clínica porque los dolores no cesaban. Recuerdo la luna esa noche y el calor, extraño para el otoño.
Por fin llegamos al sanatorio cargados con nervios y bolsos: para el bebé, para mí, una carpeta con todas las ecografías y estudios previos a la cirugía que afortunadamente tenía listos. Era demasiado quizás pero el momento lo ameritaba. Después de buscarlo tanto, el ansiado bebé ya llegaba.
De nuevo en la guardia las contracciones, el médico que quería hacer tacto y no podía porque estaba tensa. La enfermera con todo el amor poniéndome la vía en el brazo y ayudándome a subirme a una silla de ruedas que resultó ser más chica porque era para niños. Y otra contracción.
Al fin al quirófano y ahí ya no importaba el miedo. Todo lo que hubiera de temor se diluyó porque ya no importaba. El bebé tenía que nacer y estar bien, era lo único que pensaba. Sentada en la mesa de operaciones me hicieron abrazarme las rodillas y quedarme muy quieta. No sentí el pinchazo, sí la anestesia. De pronto no existieron más mis piernas. Me recostaron entonces, me pusieron una sonda (me enteré a la madrugada), me acomodaron y me ataron las manos mientras ponían las telas frente a mi. Me ataron las manos y yo solo atinaba a mirarlos. “Es para evitar que manotees, mamita”, me dijeron. No importaba nada. No sentía nada. Sentía ansias nomás, ningún malestar.
Sentí una presión en el vientre y un par de movimientos bruscos, no dolorosos y ahí justo, lo escuché. Un llanto fuerte y claro, clarísimo. “Son las 21.47, bienvenido Francisco”, escuché decir al obstetra. Y ahí nomas, envuelto en un trapo azul, me mostraron a mi bebé, cubierto de una sustancia viscosa y sanguinolenta, con los ojos oscuros bien abiertos y una mata de pelo negro en su cabecita perfecta. Bienvenido Francisco. 3 kilos, 020 gramos y 52 centímetros. Sanito. Ni tuvo que pasar por incubadora. Hoy tiene 8 años.
Facundo

Martes 9 de diciembre de 2014, la ecografía era a las dos de la tarde. Antes de eso, jardín de Francisco, preparar almuerzo, ordenar el desastre en la casa y todo en modo lento, porque ya estaba bastante pesada y no me podía agachar.
Ya tenía 27 años. Un divorcio encima. Ya no tenía a mis viejos, que se fueron en 2011 mi vieja y 2013 mi papá. Mi única familia, Francisco y mi compañero, el papá del bebé por nacer. Emocionalmente, este segundo embarazo estaba siendo diametralmente opuesto al primero. Fue una montaña rusa emocional desde el inicio.
Por fin llegó nuestro turno y con Francisco entramos al consultorio. El bebé estaba bien. Otro varón. Elegido su nombre por su hermano que estaba casi tan ansioso como yo. Facundo, como el caudillo. El segundo nombre, uno de familia, el del abuelo de su papá, Wenceslao.
El bebé estaba muy abajo, nos dijo el doctor y yo ya sentía contracciones más dolorosas y más seguidas. Cuando ya se hizo evidente que las molestias no iban a ceder y no eran producidas por manejar el auto, directamente fui a mi médica y urgente se comunicó con el cirujano.
Mi situación? Vivía a 200 kilómetros de la ciudad de Cordoba capital. Con mi médica acordamos que haría una cesárea en una clínica privada a unos kilómetros del pueblo y ahí nos dirigimos, después de dejar a Francisco con mis tíos maternos que lo cuidarían hasta que volviera. Yo solo quería tener al bebé y volver a casa rápido.
Llegamos por fin, el anestesiólogo venía en viaje desde la capital. “No importa”, nos dijo el cirujano, “ya vamos preparándote hasta que llegue”. Electro, bata, despedirse del compañero y mi prima, que estaba ahí, como durante todo mi embarazo, acompañando.
Entrar de nuevo a un quirófano, ya no con los miedos de la primera vez pero sí con la ansiedad de por fin ver la cara del bebé que gesté durante meses y solo llenarlo de besos.
Vamos de nuevo arriba de la mesa y una enfermera me abrazaba para que me quedara quieta y pudieran colocarme la anestesia. Calor y ya no sentí las piernas. Acomodaron mi cuerpo, y empezó la conversación de los médicos. “Mira, está todo como pegado acá, tu útero es muy finito, hace cuanto nació tu hijo mayor, quizás tengas que esperar si querés tener otro”. Yo solo quería ver al bebé, “sáquenlo ya”, quería gritar pero a la vez no quería alterarme.
Y ahí apenas perceptible escuché un quejido. “Ya salió el muchacho”, dijo el doctor “hay que limpiarlo y ya te lo mostramos”. Y continuaron afanados en la tarea encima de mi panza y adentro. Eran las 23.05. Escuchaba el trajinar de las enfermeras y empecé, ahí sí, a alterarme.
Empecé indudablemente a mover las manos y ahí sí, me lo trajeron. Estaba vestido, abrigado, de color celeste con la ropita que le habíamos preparado. Estaba con los ojos cerrados y la nariz que se había arañado cuando lo sacaron de mi vientre. No pude tocarlo. Ahí nomas se lo llevaron para alistarlo y trasladarme a la habitación dónde sí pude darme el gusto de abrazarlo y besarlo hasta el cansancio. Al otro día a las 16 horas, me dieron el alta y volvimos a casa donde conoció a su hermano.