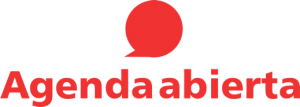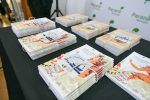El lenguaje inclusivo, el español tradicional, la gramática no tan casual y la construcción occidental de lo masculino como universal. Apuntes a un debate que indaga y deconstruye.

Por Dani Olocco Díaz*
A medida que el lenguaje inclusivo gana terreno, aparecen voces de ultratumba que se erigen como guardianes del idioma español. ¿Acaso la RAE que tardó 260 años en incorporar mujeres a su institución puede determinar cual es modo correcto de comunicarnos? Gramaticólogos y ortodoxos de la lengua, abstenerse.
Para quienes utilizamos las redes sociales, expresiones como “todes les chiques” no nos son ajenas. Y si nos movemos en determinados círculos sociales, este lenguaje se va haciendo cada día más propio de nuestra cotidianidad.
El llamado “lenguaje inclusivo” es una propuesta de modificación en la lengua española, que implica la creación de un género gramatical neutro. Surge de la creencia de que la coincidencia entre el género masculino con el “género no marcado” refleja los patrones de machismo existentes en la sociedad y, además (y más importante, desde mi subjetividad) por la necesidad de dar visibilidad, lugar y origen en nuestra lengua a las personas cuyo género no encaja en el binario occidental hombre/mujer.
Planteo un escenario. Una habitación en la que hay dos personas construyendo un objeto: cuatro patas, una madera que se extiende sobre ellas y cuya funcionalidad es la de servir como sostén de otros objetos. El objeto en cuestión es una mesa. Pero imaginemos por un momento que la palabra “mesa” no existe aún, ya que estas personas acaban de inventar este objeto que no tiene precedentes que nombren a algo similar. ¿Cómo creen que estas personas se referirán a dicho objeto para saber que a eso se refieren? Probablemente a través de gestos, el uso de sinónimos o con explicaciones de su funcionalidad, o a través de la enumeración de sus características. Así hasta que la palabra “mesa” apareciera y todo lo anteriormente descrito se transformara en subtexto, en el sobreentendido. Estas personas saldrían luego de la habitación, contarían lo que crearon, sus atributos y el nombre que le dieron: “mesa”. Esta palabra se extendería mediante el uso hasta formar parte de la cultura.
Ahora planteo una analogía: en nuestra lengua, el lenguaje inclusivo es la mesa. Lo que está sucediendo es que, día a día, con la expansión de su uso, lo estamos incorporando a la cultura. Incluso si no llegara a extenderse lo suficiente como para convertirse en estándar, su simple utilización genera la posibilidad de un debate entre quienes defienden su uso y quienes lo consideran algo innecesario y hasta absurdo, demoledor de la lengua y otros subjetivemas.
Si en algo podemos estar de acuerdo, al menos en términos prescriptivistas, es que el masculino es el género no marcado en español. Gramática. Estamos de acuerdo. Sabemos que al decir “chicos”, no discriminamos entre chicos y chicas ya que en ese uso el contexto sugeriría que hacemos referencia al grupo entero, y no solo a los varones del grupo. Pero la idea del lenguaje inclusivo es precisamente esa: romper con la idea de que la coincidencia entre género masculino y género neutro es una casualidad. ¿Vamos a pretender que, en la construcción de la lengua española, la decisión de que para nombrar a un hombre en particular y a un grupo en el que hay hombres y mujeres la vocal que marca el género fuera la misma es pura casualidad?
Por mi parte, elijo considerar que no es una casualidad, y que hay una relación intrínseca entre la imposición del masculino como eje y norma de la lengua y los patrones de dominación masculina que reproducen las relaciones de poder entre los géneros a nivel social, cultural, económico y político.
Chequeemos la definición de “lenguaje” que da la UNESCO: “El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo”. Teniendo en cuenta esta definición, podemos inducir que si el lenguaje es un producto social, quien esté en situación de ventaja en cuanto a poder, impondrá su lenguaje como norma.
Quien impone la norma en el lenguaje en el caso de la lengua española, es la Real Academia Española. Aquí es de donde surgen argumentos como “el lenguaje inclusivo no existe pues la RAE no lo acepta” de parte de lxs detractores de este. Argumento fácilmente refutable si nos planteamos las siguientes preguntas: ¿qué es lo que existe y no existe en términos de lenguaje? y ¿realmente importa que algo sea o no sea aceptado por una academia, si la lengua es de los hablantes y evoluciona mediante su uso?
Para ejemplificar, la palabra “toballa” fue recogida por el diccionario de la RAE hace unos años, luego de que se dieran cuenta de que en algunas comunidades dicha palabra era hasta más común que “toalla”. ¿Diríamos que, hasta que el diccionario de la RAE la agregó, esa palabra no existía? Sería ilógico, considerando que un grupo de gente la usaba y todas las personas de ese grupo entendían a qué hacía referencia: el fin de la comunicación se cumple. Y el hecho de que la agregaran a su diccionario o no es irrelevante a los fines de la comunicación.
Esto tiene que ver con lo que en gramática se llama el enfoque descriptivo y enfoque prescriptivo. Desde la gramática descriptiva se plantea “esto se dice aquí y ahora, y eso no está inherentemente ni bien ni mal, simplemente está”. Desde la gramática prescriptiva se plantea “esto debería decirse así porque así es mejor”. Esto con el objetivo de crear un estándar para que todes les hablantes de una lengua tengan unas reglas generales, lo cual no está mal, pero es cuestionable cuando ese estándar se usa para discriminar a quienes se salen de él.
Cuando las personas dicen que algo no existe, entonces, lo que quieren decir es que la RAE, desde una gramática prescriptiva, no lo recoge en su diccionario, y por ende no es estándar. Pero que algo no sea parte de la norma no significa que no exista, pues la existencia o no de algo pasa por su presencia en el mundo real. Esto es, el uso. Y no cabe dudas de que, si bien puede haber algunas dudas respecto a algunas implicancias gramaticales, el llamado lenguaje inclusivo se entiende cuando se usa. O quizás bastaría con una simple explicación de no más de dos oraciones el entender por qué alguien considera que referirse como “todes” a un grupo en el que hay personas de diferentes géneros es mejor opción que nombrarles como “todos”.
En definitiva, el lenguaje inclusivo existe porque lo usamos. Y si algo tienen que entender quienes se oponen, es que no importa si la RAE lo acepta o no. Eventualmente lo hará, creo. Pero incluso si no lo hace, no es importante a los fines de la comunicación. El lenguaje inclusivo es la “toballa”.
Además, no creo que sea un dato irrelevante el hecho de que la Real Academia Española es una institución que existe desde 1713 y que tuvo 483 académiques, de les cuales la primera mujer en ocupar un puesto lo hizo en 1979, es decir, 260 años desde su creación. Y desde entonces hasta la actualidad, solo hubo otras diez académicas. Esto da como conclusión menos del 3 % de todos sus miembros históricos. En la relación actual, hay 46 académiques ocupando las sillas de la RAE, de les cuales solo un 17 % son mujeres. No podemos negar las relaciones de poder en la representación de los intereses de las personas según su género
En definitiva, no hablamos como hablaba el Quijote, pues la lengua evoluciona. El único papel de la RAE en este proceso de evolución es el de recoger las cosas que decimos y convertirlas en un estándar. Estándar que ha servido históricamente y sirve aún en la actualidad para jerarquizar en la sociedad a quienes tienen acceso a ese estándar y ponerlos por sobre quienes se salen de él.
De todos modos, aunque acabo de dar miles de argumentos defendiendo el uso del lenguaje inclusivo, no me interesa realmente hacerlo. Considero que quien quiera usarlo lo hará y quien no quiera pues entonces que no lo haga.
Pero recuerden que las personas de género no binario hemos existido siempre y existimos ahora, más fuertes y más presentes que nunca. Estamos acá y no nos vamos a ir a ningún lado. Algunas usamos pronombres femeninos, otras masculinos, otras el pronombre neutro. Algunas usamos los tres. Pero algunas solo usamos el pronombre neutro. Y ahí es donde el lenguaje inclusivo es imperante, más allá de si a García le cuesta usarlo o no. La lengua es fascista porque nos obliga a decir. La lengua española es fascista porque me obliga a nombrarme en femenino o en masculino. Esto es, en parte, a lo que Barthes se refería en su texto “Lección inaugural” sobre el francés: “[…] estoy siempre obligado a elegir entre el masculino y el femenino, y me son prohibidos lo neutro o lo complejo”.
Yo, Dani, soy no binarie. Yo soy neutro. Neutre. Soy linde, simpátique, luchadore y testarude. No me importa si les gusta o no. Yo soy, y es mi derecho ser. Y es mi derecho que respeten lo que soy. Si aún les cuesta decir “chiques” a grupos mixtos, al menos reconozcan mi existencia individual como une chique. Y no me violenten ni se violenten conmigo. Tampoco se violenten con niñes de once años que en su buzo de último año de escuela escriben “egresades”. En fin, no se violenten. Déjennos hablar como queramos, y que cada une hable como quiera. Pero no esperen que les tratemos con respeto si no respetan algo tan básico como nuestros pronombres.
Al progreso podrán ponerle trabas, pero nunca lo van a frenar.
* Escrita para La Tetera