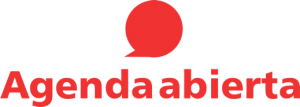El periodista relató sus días cubriendo el Juicio a las Juntas para Clarín, plasmado en su último libro, y la complicidad con la dictadura cívico- militar de los medios de comunicación, la justicia, la iglesia y el empresariado, que aún falta juzgar.

Por Vero Curvale
Pablo Llonto es abogado, periodista y escritor, su último libro “El juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas» publicado en 2015, nos acerca al año 1985, en que la democracia recuperada, encabezada por Raúl Alfonsín, sentó en el banquillo a los genocidas que llevaron adelante la dictadura cívico- militar más cruel y sangrienta en la Argentina de 1977 a 1983.
En diálogo con Agenda de Radio, que se emite de lunes a viernes de 16 a 18 por De La Plaza (94.7 Mhz), el reconocido periodista relató sus días cubriendo el juicio para Clarín, las presiones por mantenerse a raya de editorialización de la información y las complicidades en el ámbito de los medios de comunicación: “El jefe de la sección política era Joaquín Morales Solá y nos había dado la instrucción a Claudia Andrada y a mí para que hiciéramos crónicas, no podíamos hacer análisis ni comentarios, sólo crónica de lo que había pasado y lo que suponíamos que iba a pasar”, dijo y profundizó sobre el rol de Morales Solá en la complicidad de Clarín con la dictadura “se reservaba la opinión para él en los análisis dominicales, si bien no concurrió nunca al juicio, hacía los balances y análisis con exclusividad, esa fue la cobertura analítica de Clarín”.
Cómplices necesarios
Pero la historia no empieza ahí, ese era el momento del Juicio dos años después de que un gobierno democrático recuperara la constitucionalidad en Argentina, “pero lo horrible de Clarín en la dictadura fue, primero que la sostuvo y que Joaquín Morales Solá y otros periodistas fueron los encargados de desparramar una serie de elogios, o de no crítica, ni por el pisoteo a la Constitución y mucho menos por los desaparecidos. No solo no se hablaba en Clarín sino que era el principal vocero de los comunicados oficiales de la dictadura y eso tenía un peso enorme en relación con pocos medios que podrían denunciar algo que estaba ocurriendo en las calles: los secuestros, las violaciones a los derechos humanos, los centros clandestinos de detención; más que nada medios extranjeros. Clarín se convirtió durante los primeros seis años de la dictadura hasta la guerra de Malvinas en un boletín oficial de Videla, Massera y Agosti”.
Consultado por los cómplices de la dictadura cívico- militar que aún faltan juzgar, Llonto aseguró a Agenda de Radio que “además de prensa, iglesia, empresarios, falta la justicia, los jueces. No se avanzó en Argentina o se avanzó muy poco porque algunos juicios por delitos de lesa humanidad contra los dueños del poder económico se están llevando a cabo, lo cierto es que el rol de los periodistas no está siendo juzgado, salvo la excepción de Agustín Botinelli, que se sirvió de la revista que dirigía en aquellos años, Revista Para Ti, para que sea un órgano de mentiras y de, prácticamente, delación para que los grupos de tareas pudieran avanzar en su exterminio de la militancia politica, sobre todo comunista, marxista, peronista de aquellos años”. En este sentido hizo referencia al actual gobierno y su incapacidad, o su decisión por no hacerlo, para “apelar el sobreseimiento que le dictaron a Magneto, Ernestina de Noble, a Mitre dio como resultado que la Causa Papel Prensa es una de las marcas de la impunidad que lleva hoy la justicia argentina en materia de delitos de lesa humanidad y que muestra este aspecto de las dificultades del juzgamiento a la prensa, a la justicia, a la iglesia, a los empresarios”.
El juicio en la Historia
“Se llama ‘el juicio que no se vió’ porque había otra historia para contar” relató el escritor respecto del subtitulo de su libro, publicado en 2015, y se explayó en el significado: “El juicio tiene por supuesto un valor, un prestigio, un lugar en la historia, no dudamos de que para llegar a donde llegamos hoy era necesario subir un primer escalón y que fue el juicio a las Juntas; pero no fue ni por asomo el juicio que debió ser tanto en el aspecto jurídico como en la sentencia, la cobertura mediática, la difusión”.
“Lamentablemente Raúl Alfonsín tomó una decisión muy equivocada que fue no permitir que se televisara el juicio en vivo y en directo, lo cual era una necesidad para la sociedad argentina. Pero no quiso remover mucho el tema difusión para no, según la consideración de él y de quienes lo acompañaban en el gobierno, alterar el orden en los cuarteles” contó Llonto a Agenda de Radio y dijo que “una sentencia que dejó mucho que desear porque fueron condenados cinco genocidas pero fueron absueltos cuatro y, entre esos cuatro, fue absuelto un hombre que causaba mucha irritación en aquel momento, Leopoldo Fortunato Galtieri; y bueno, una serie de hechos que contamos en el libro y tiene que ver con toda la parte que faltaba de aquel juicio sin dejar de señalar la importancia que tuvo y la jugada de Alfonsín para cumplir con una de sus promesas electorales que había sido el juzgamiento a los genocidas respondiendo así al reclamo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de los Organismos de derechos humanos”.
La teoría de los dos demonios
“Muchos creen en la justicia independiente que no existe, así como no existe el periodismo independiente y mucho menos los jueces independientes. Todos los jueces tienen ideología, tienen conceptos de la vida, posición política. Todo esto se reflejó en el juicio a las Juntas porque el radicalismo y la mayoría de los jueces de la Cámara Federal tenían, o adhesión directa al radicalismo o simpatía enorme por el radicalismo y su concepto que, en aquel momento, era la teoría de los dos demonios” introdujo el periodista para luego pasar a explicar de qué se trata esta teoría: “estaba por un lado la guerrilla que causaba hechos de violencia y por otro lado el Estado que le respondió con más violencia, entonces había que juzgar la responsabilidad del Estado pero sin dejar de señalar algo así como que los que empezaron fueron las organizaciones armadas” explicó y continúó “primero es inexacto en lo teórico porque la represión, el terrorismo de estado, se desató, se fue viendo con las pruebas y con el tiempo, con los años, con la historia y con el testimonio, sobre todo, del pueblo. Se demostró que el golpe y el plan de exterminio estaba sostenido por la imposición de un plan económico”.
“Es decir, los militares no llegaron al poder para combatir a la guerrilla, derrotarla, retirarse y dejar que el país transcurriera en lo social, en lo económico y en lo político de la misma manera que antes. No. Vinieron a imponer un plan económico brutal que consistía básicamente en la destrucción de gran parte de las conquistas de los trabajadores, destrozaron la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, los aumentos salariales, el aparato productivo, el Estado como concepto de apoyar socialmente a los que menos tienen. Todo eso fue expresamente elaborado antes del golpe”.
No alcanzaba con llegar al poder y torcer el desarrollo económico, social y político del país, sino que tenían que meter miedo y arrasar con todo lo que resultara una interferencia: “Para imponer ese plan económico era necesario aniquilar al activismo que tenía las organizaciones armadas por un lado pero mayoritariamente el activismo gremial, sindical, estudiantil, cultural y político al cual hicieron o intentaron hacer desaparecer. Lo lograron con miles de compañeros y compañeras pero la democracia finalmente triunfó y todavía estamos luchando para recuperar aquellas conquistas perdidas el 24 de marzo del 76”.
El periodismo
Llonto se refirió también a su rol peridístico en aquellos años “tenía 25 años y no di la pelea suficiente para dar vuelta esa orden” haciendo una autocrítica que también describe en su libro “El juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre el juicio a las Juntas” y que pudo modificar avanzada su profesión, “cuando uno va adquiriendo no solo más años sino también mayor fortaleza política y de cabeza, da otro tipo de batallas”.
Lo cierto es que haber llevado esa tarea, los primeros años como periodista, en un ambiente como el de Clarín, con las complicidades y subordinaciones que se cometían en función de sostener al Estado genocida de aquella sangrienta dictadura cívico- militar, no fue fácil “dimos muchas batallas en aquellos años 80 para impedir la censura que salía de las oficinas de Magnetto , de Ernestina Herrera de Noble y de Joaquín Morales Solá, algunos se ganaron, otros se perdieron”.
En ese sentido su trabajo actual y su preocupación se dirige “sobre todo a que los jóvenes periodistas entiendan que la lucha por la libertad de expresión es la lucha que debemos dar en cada de las redacciones, radio, televisión, periodismo gráfico, digital, etc. para defender ese derecho humano que está en la declaración de Derechos Humanos” y continúó “esa defensa nos corresponde a nosotros y la vamos a tener que, más temprano o más tarde, imponer para que realmente cada ser humano que quiera expresar algo lo pueda hacer, lo pueda hacer en las calles; con un volante y también cuando tiene la oportunidad de llegar a un medio de comunicación sea estatal o privado. En esa defensa creo que los periodistas tenemos mucho para hacer todavía y que, salvando las épocas, estamos en una situación, en algunos lugares, bastante parecida a la que imperó entre 1976 y 1983”.