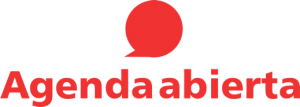El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que se pretende utilizar para negar el genocidio, confirma la magnitud de los crímenes cometidos desde antes de la dictadura de 1976 con datos precisos y minuciosos, esa contabilización es parcial y nunca definitiva.

Por Alfredo Hoffman
La discusión acerca del número de víctimas de la última dictadura cívico-militar es tan antigua como la democracia misma. Pero es en periodos en que se pretende relativizar la magnitud de la masacre cuando se producen fuertes ofensivas por vapulear la bandera de los 30.000 desaparecidos.
Relativizar el terrorismo de Estado implica negar el genocidio. Negar el genocidio implica banalizar los crímenes de lesa humanidad. Banalizar los crímenes de lesa humanidad implica pretender la impunidad. Pretender la impunidad implica diluir la posibilidad del Nunca Más. Diluir la posibilidad del Nunca Más implica que los métodos propios del Terrorismo de Estado pueden volver a utilizarse cuando sea necesario para imponer un modelo político, económico, social y cultural.
En las últimas semanas el debate volvió a tomar visibilidad y difusión debido a la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al pedido de informes presentado por una ONG llamada Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, una organización que se dedica a realizar denuncias ante la Justicia, dirigidas en su gran mayoría contra los funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
El secretario de DDHH, Claudio Avruj, respondió con los datos del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, publicado en noviembre de 2015 con datos colectados hasta septiembre de ese año. Los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de difundir ampliamente el número de ese registro que, según ellos, echa por tierra con la cifra de 30.000 sostenida por los organismos de derechos humanos. Pretendieron también remarcar como crítica que el listado fue elaborado durante la gestión en la Secretaría del hijo de desaparecidos Martín Fresneda, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El número del Ruvte es de 8.631 víctimas, de los cuales 7.018 son desaparecidos y 1.613 son asesinados. De todos ellos presenta nombres, apellidos y demás datos filiatorios; lugar de secuestro y detención y demás datos verificados.
Lo que se omitió informar suficientemente es que se trata de un listado provisorio, elaborado en base a las denuncias formalizadas ante el Estado nacional e incluidos en causas judiciales con sentencia.
El informe lo expresa así: “El listado actualizado, que presenta individualizadas 8631 víctimas, está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Conadep, por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y, a partir de relevamientos recientes, por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueran víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha”.
Y en otro apartado afirma: “No debe entenderse la totalidad de víctimas reconocidas, ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones y organismos no refrendadas ante la Secretaría de Derechos Humanos”.
Inclusive el Ruvte ratifica en sus palabras preliminares la “bandera histórica y el justo reclamo de los organismos de DDHH por las 30.000 víctimas de la represión ilegal”. Y subraya: “La represión política no se puede cuantificar cabalmente porque los responsables ocultan el registro de los procedimientos en su gran mayoría clandestinos y solo se cuenta con los testimonios de las víctimas, familiares y allegados”.
A riesgo de ser redundante, en sus conclusiones el informe vuelve a afirmar que el listado es parcial, en la medida que “resulta imposible establecer la magnitud real de la represión ilegal en la Argentina sin el concurso de la información obrante en poder de los victimarios, que, merced a la clandestinidad y al secreto sobre las operaciones realizadas, al ocultamiento y la destrucción de toda prueba documental, y al todavía presente de silencio que sostienen los responsables de delitos probados (que durante muchos años cumplió el objetivo de garantizar impunidad), impide el conocimiento cabal sobre lo realmente acontecido, su extensión, sus víctimas”. Se aclara que habrá ampliaciones que contemplen aquellos casos que ahora se encuentran en estado de investigación o próximos a su formalización, y de todas aquellas nuevas denuncias que en el futuro se recaben.
Número símbolo pero no arbitrario
Conviene aclarar que el número de 30.000 si bien es un símbolo de la lucha por los derechos humanos y por memoria, verdad y justicia, no es una cifra a la que se llega arbitrariamente. El mismo informe recuerda el antecedente de la “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, que Rodolfo Walsh lanzó el 24 de marzo de 1977, a un año del gole de Estado y un día antes de su propia desaparición. Allí el periodista decía: “15.000 desaparecidos; 10.000 presos; 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror”. Y todo eso apenas un año después de iniciado el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
También hay que recordar que en 2006, en oportunidad de desclasificación de archivos secretos de Estados Unidos sobre la dictadura argentina, se conoció que los militares estimaban 22.000 víctimas entre 1975 y 1978, es decir, hasta cinco años antes del retorno de la democracia. El número había sido incluido en un informe de Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA chilena, en base a fuentes del Batallón 601 de Inteligencia.
Otra referencia importante que desestima la pretensión arbitrariedad de los 30.000 es un reciente artículo de Daniel Feierstein, investigador del Conicet, publicado en el diario Página 12. El autor hace referencia a sus propias investigaciones sobre el tema y aclara que con el correr de los años se han sumado numerosas denuncias, sobre todo desde el avance de los juicios de lesa humanidad en la última década. Menciona, por ejemplo, que en Tucumán la Conadep contabilizó 609 denuncias, mientras que su equipo lleva contadadas el doble, 1202, y siempre es una cifra parcial. Esto para una sola provincia. Proyectados al país, estos números iniciales hablarían de alrededor de 18.000 casos (estimación parcial e incompleta).
Dice Feierstein: “La continuidad de la aparición de nuevos casos (tanto de asesinatos como de compañeros que continúan desaparecidos u otros que han sido liberados) deja claro que en modo alguno ha concluido la investigación de los sucesos ocurridos en el genocidio argentino y que cualquier cifra a la que se arribe (como la que nuestro equipo ha construido para los casos en Tucumán, que duplica el informe inicial de Conadep aún corrigiendo todos los errores cometidos en dicho momento) no son más que aproximaciones parciales, en tanto los únicos que tienen las cifras definitivas de secuestrados, desaparecidos y asesinados son los perpetradores, quienes se siguen negando a aportarlas a la sociedad”.
Estadísticas
El Ruvte, además del listado, publicó una serie de estadísticas que permiten dimensionar la magnitud de los crímenes y hacia qué sectores de la población estuvieron mayormente dirigidos.
Por ejemplo, los jóvenes fueron los perseguidos casi exclusivamente: la edad con mayor recurrencia es 24 años. El promedio de edad de las víctimas es de 28 para los hombres y 27 para las mujeres.
Otro dato importante es que Entre Ríos tiene un protagonismo importante en estas estadísticas. En la contabilización de las víctimas por lugar de nacimiento, la provincia aparece en el quinto puesto: Ciudad de Buenos Aires 2.035, provincia de Buenos Aires 2.028, Córdoba 705, Tucumán 698 y luego Entre Ríos 269 (45 de ellos son nacidos en Paraná). Esto confirma que muchos entrerrianos jóvenes que se radicaron en otras provincias por razones de estudio o trabajo fueron víctimas de la represión.
De los casos contabilizados, solamente el 19,5 % tiene sentencia judicial. El 80,5% restante no tienen sentencia o ni siquiera están judicializados.
Solamente el 9% (637 casos) han sido identificados sus restos, contra 91% que todavía permanecen en condición de desaparecidos.
En cuanto al lugar de secuestro, el 63% fue sacado de ámbitos privados: viviendas particulares, hoteles y pensiones. El 10,1% fue detenido en establecimientos públicos y el 22,3% en la vía pública.
Finalmente, la hora en que se realizaban los secuestros es esclarecedora del carácter clandestino de la represión: el 30,6% fue entre la 0 y las 4 de la madrugada; el 21,5% entre las 20 y las 24; el 11,3% entre las 4 y las 8. En síntesis: el 63% de las víctimas fue secuestrada en horas de la noche.
Continuidad represiva
Por último cabe una acotación sobre el periodo comprendido por el informe elaborado por la Secretaría de DDHH de la Nación. El listado incluye a las víctimas de desaparición forzada o de asesinato en hechos ocurridos entre el 28 de junio de 1966 (derrocamiento del presidente Arturo Illia, inicio de la Revolución Argentina) y el 9 de diciembre de 1983, último día del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El criterio adoptado para fijar este periodo “se funda en los sucesivos asertos jurídicos y de investigación que ya desde el comienzo de la etapa democrática fueron verificando una suerte de continuidad entre la denominada Doctrina de Seguridad Nacional de 1966, y su aplicación práctica: el terrorismo de Estado de 1976, en la medida que la evidencia advierte sobre la articulación progresiva del accionar represivo ilegal entre distintos actores institucionales, estatales y paraestatales, policiales y militares en el período intermedio, que encuentra su expresión acabada y final en la instauración plena del plan de exterminio de opositores políticos por parte de la última dictadura cívico-militar”.
Se entiende así que existe una continuidad del aparato de represión estatal y persecución política, que se inicia en realidad con la Revolución Libertadora desde 1955, que se expresó en las sucesivas dictaduras que configuraron el Estado militar, hasta desencadenar el Estado terrorista en 1976.
En definitiva, queda claro que el gobierno nacional y los medios hegemónicos han pretendido tergiversar la información contenida en este Registro y utilizar sus datos exhaustivos y minuciosos, aunque parciales, para relativizar el terrorismo de Estado; cuando en realidad su contenido lo que consigue es todo lo contrario.
Los documentos que incluye el Ruvte se pueden consultar en este enlace: http://www.jus.gob.ar/