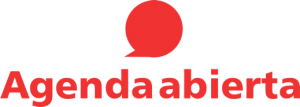El Plan Productivo Nacional que presentó el Gobierno no plantea qué sectores promover, su capacidad de generar empleo y divisas. Por ahora, predomina la apertura y la destrucción de lo existente. Opinan Fabrizio y Cantarella

Falta una estrategia. Por Rubén Fabrizio
El gobierno nacional en su anunciado “Plan Productivo Nacional” plantea como estrategia el caso de Australia, destacando sus experiencias de apertura gradual y reconversión productiva. Se desprende de los detalles del proyecto que han trascendido que se trata sencillamente de la consolidación de la estructura actual. No se plantea en ningún momento qué sectores es necesario promover, aunque hoy no sean competitivos, por sus encadenamientos endógenos, por su capacidad de generar empleo de calidad, por su capacidad de generar divisas, etc.
Esto sucede en momentos en que todos los sectores de fabricantes de bienes de capital, casi sin excepciones, experimentan una notable caída de nivel de actividad y sostienen el nivel de empleo con serias dificultades. Todo esto producto de medidas implementadas recientemente o que mantuvieron continuidad de la gestión anterior. Entre ellas podemos mencionar:
1) En las licitaciones de energías renovables al no implementarse el fideicomiso establecido por la ley 27.191 para financiamiento de la industria nacional, los desarrolladores han recurrido a créditos de proveedores con tecnología importada, reduciendo a una participación marginal a la industria local.
2) Con el relanzamiento de la Resolución 256/2000 se promueve el ingreso de bienes de capital dentro de grandes proyectos de inversión, sin pagos de arancel de importación.
3) Con la continuidad del régimen del Decreto 1330-2004 se facilitan las “Importaciones temporarias” de bienes de capital, incluso usados, sin pago de aranceles de importación.
4) La vigencia del Artículo 34 de la Ley N° 26.422 permite el ingreso de maquinarias y equipos liberados de aranceles de importación sujetos a la declaración de “emergencia energética”.
5) Los elevados costos de los insumos metálicos básicos, mucho mayores que los del mercado internacional, tanto los de producción local como los que no se fabrican en Argentina daña la competitividad del sector.
6) La persistencia de los incumplimientos sistemáticos de la legislación del “compre nacional” afectan gravemente a sectores de alto valor agregado.
Asimismo hay medidas recientes y futuras que pueden agravar la situación:
7) La Ley 22.764 (Ley PYME) en su artículo 13 establece facilidades para la importación de bienes de capital, incluso usados.
8) El régimen de contratación Público-Privada que se está tratando en el congreso constituye un retroceso en la gestión de compras públicas como motor del desarrollo industrial;
9) Las negociaciones de acuerdos económicos de libre comercio, se inscriben en una orientación general de políticas hacia la apertura comercial que claramente perjudica a los sectores industriales, en particular al de bienes de capital.
Argentina mantiene aún hoy niveles educativos, de acceso a la salud, niveles salariales, de derechos sociales y ofrece indicadores de bienestar general para su población que la ubican en los primeros puestos de los países de Latinoamérica. Pero Argentina pierde en la comparación con sí misma: hay un creciente deterioro de todas esas variables desde 1976, con el fin de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones tras el inicio de la sangrienta dictadura.
El camino para lograr empleos de calidad en la Argentina del siglo XXI no pasa por imitar pobremente el modelo australiano. Argentina se inserta en el mundo como un apéndice del mercado mundial, exportando commodities con nulo o escaso grado de industrialización, con escaso valor agregado, un caso típico de país económicamente primarizado. Lo que derrama la actividad económica predominante en la economía nacional, la actividad agropecuaria, no es suficiente para todos nuestros compatriotas. No alcanza con ser el “supermercado del mundo”, ni tampoco promover livianamente las actividades de “servicios”.
Argentina, por su nivel poblacional, debe apostar a agregar valor a través del desarrollo de las cadenas industriales. De esta manera se generará una estructura económica más densa, autosustentable y menos sujeta a los vaivenes de los precios de los recursos naturales. A la vez se promoverá la generación de servicios dinámicos de alta tecnología como los de ingeniería, normalización, certificaciones, etc. Esta base industrial sólida generará a su vez un círculo virtuoso de demandas mutuas sobre el sistema educativo, de ciencias e ingeniería y de I+D. Este es el único camino hacia el pleno empleo de calidad en la Argentina y la liquidación de la pobreza.
* Ingeniero. Director Revista Industrializar Argentina.
Crisis Autopartita. Por Juan Cantarella *
La producción de vehículos es una de las actividades industriales que más ha caído en 2016, con una baja del 13 por ciento, lo cual ha impactado fuertemente en la cadena de abastecimiento “aguas abajo”, afectando negativamente a los proveedores autopartistas. El mercado de reposición también muestra caídas en la mayoría de los rubros. La reducción en los mantenimientos preventivos de los automóviles ha repercutido más que el aumento del parque de los últimos años, sumado al incremento de importaciones de repuestos en los primeros meses del año. Al mismo tiempo, las exportaciones de autopartes cerrarán el año con una caída del orden del 20 por ciento; explicado por la performance de la demanda brasileña y los serios problemas sistémicos de competitividad (carga tributaria, costos de ART, ausentismo, infraestructura, etc.).
Si bien el comercio de vehículos y autopartes ha mantenido un sistema de intercambio administrado con Brasil, el mismo es sumamente flexible y convalida un fuerte déficit bilateral. En lo que va de 2016 hubo un desbalance de 200 mil unidades, el equivalente al 50 por ciento de lo que se produjo. A pesar de la flexibilidad mencionada, al menos existe una señal a la hora de decidir inversiones para mantener cierto equilibrio en la región en función del tamaño de los mercados.
La estrategia de especialización y complementación es la correcta, pero hay efectos no deseados cuando los mercados de ambos países no varían en la misma sintonía. De hecho hay diferencias importantes entre la situación productiva actual de las empresas que siguen dicho patrón de especialización y las que duplican los vehículos producidos en Argentina y Brasil. Por ello es de gran relevancia la Ley de Fortalecimiento del Autopartismo, que busca reforzar esa estrategia, además de marcar un punto de inflexión ante décadas de desintegración productiva en la cadena de proveedores autopartistas.
Para 2017 se proyecta una suba en la producción de vehículos de 3 o 4 por ciento, marcando ello un cambio de tendencia de la mano de algunos nuevos proyectos. Obviamente lo que ocurra con el mercado brasileño será fundamental. Están pendientes de discusión otras cuestiones entre Argentina y Brasil. Ambos países tienen un déficit con extrazona del orden de los 20 mil millones de dólares mientras que los requisitos de origen actuales reafirman y promueven esa situación. Otra cuestión hiper sensible será la negociación con la Unión Europea, en donde muchísimos sectores industriales de ambos países enfrentan un amenazante horizonte de ausencia de aranceles contra inciertas mejoras en las condiciones de acceso de los productos agrícolas a Europa. La agenda de la productividad y competitividad resulta esencial en este contexto.
Se está discutiendo de qué manera la región, y nuestro país en particular, se focaliza a las nuevas tecnologías conexas a los vehículos y la movilidad en general. La adecuación que deberá llevar a cabo el sector productivo deberá ser mucho más acelerada que en las últimas décadas. Pero una presión impositiva sobre la cadena automotriz superior al 50 por ciento, y esquemas laborales que en muchos casos son de mediados de los años setenta, requieren también una urgente adecuación.
En síntesis, la coyuntura se presenta sumamente complicada aunque con perspectivas ciertas de mejora. La sustentabilidad de dicha situación dependerá de la realización de los cambios estructurales pendientes, no solo en lo macro sino también en lo microeconómico.
* Gerente General de AFAC.
Fuente Página 12