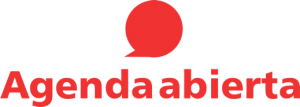La construcción de pedagogías desde la identidad regional, el proceso de descolonización del sistema educativo, y la situación actual de la educación pública, los ejes que atraviesa la entrevista concedida a Agenda Abierta.

Por Mariano Osuna
Carla Wainsztok es una pluma que trabaja en lo cotidiano por una educación que recorra nuestra historia desde la propia identidad. La educación pública como derecho y la construcción de pedagogías, uno de los debates estructurales que la región se debe, y que se transformó en una pieza de imposición cultural durante siglos.
Licenciada en Sociología, es profesora de Filosofía, Teoría Social Latinoamericana y Pedagogía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es profesora de Pedagogía Social, Historias Maestras en la Unión de Trabajadores de la Educación. En diálogo con Agenda Abierta se refirió a la escuela normalista, a las nuevas pedagogías, al escenario actual de la educación pública, a las y los referentes de un paradigma que se piense como alternativa a las verdades foráneas.
M.O – Este año cumplimos el Bicentenario de la Independencia, un año después de la declaración de Artigas. ¿Cuál es su reflexión sobre el sistema educativo nacional, la escuela normalista y la construcción de pedagogías en nuestro país?
C.W – Las pedagogías latinoamericanas, las pedagogías del sur vienen a unir, a reunir el cuerpo con la razón, el pensar y el sentir. Esa disección que había comenzado a realizar la “modernidad” en 1492, y que fue parte del “origen normalista” de un sistema educativo aún hegemónico. La escuela, el colegio, el instituto de formación docente, la universidad no pueden ser continuadoras de las heridas-zanjas que dividen “las civilizaciones” y “las barbaries”. La colonización con sus marcas raciales y racistas también logró imponer una política de desconocimiento de lo propio, de lo nuestro. En un comienzo se intentaron borrar los nombres de los pueblos originarios, sus culturas, sus lenguas y; luego eliminar las huellas de nuestras historias. Se dejaron y aún se dejan los saberes populares en la puerta de las instituciones educativas.
M.O – ¿Cómo analiza la situación actual de la educación pública en Argentina? ¿Cuáles fueron las continuidades y rupturas de estos últimos años? ¿Cuáles las asignaturas pendientes y los grandes desafíos?
C.W – Es necesario pensar y problematizar quienes estamos siendo. Construir otro logos que nos nombre. Un logos con argumentos, razones, las lenguas y las voces de nuestras historias. La escuela puede pensar. La escuela puede pensar un currículum regional. Conocer nuestras historias desde los “pequeños territorios”, hasta las historias de Nuestra América Latina.
Junto a este currículum hay que introducir en las escuelas los vínculos entre biografías e historias. Lograr enseñar los cruces entre nuestras biografías y los proyectos sociales, políticos y económicos. Deseamos construir otras gramáticas que disputen sentido con el neoliberalismo. No podemos confundir gramáticas singulares y plurales con las narrativas de individuos y emprendedores.
– ¿Cuál es su opinión sobre la perspectiva histórica que atraviesa a la nueva gestión en materia de educación y de derechos?
– La gestión actual frasea nuevamente con el fantasma de la campaña al desierto. Las y los docentes sabemos que las únicas campañas pedagógicas son las de alfabetizaciones. La gestión actual deserta de políticas educativas, sociales, de inclusión y de políticas socio educativas. Y los derechos, decimos nosotros, tienen forma de netbooks, de orquestas, de viajes educativos, de Fines.
– ¿Cuáles son los autores que han aportado a su recorrido en la formación de pedagogías en clave de construcción cultural?
– En nuestra América Latina laten numerosas experiencias pedagógicas. Experiencias que se desarrollaron y desarrollan dentro y fuera de las aulas. Hay un recorte que es necesario realizar, porque en el siglo XIX hubieron dos precursores, Rodríguez y Martí. En el siglo XX existieron hermosas experiencias escolanovistas: Jesualdo en Uruguay, Gabriela Mistral en Chile, en nuestro país Saúl Taborda y Luis Iglesias. También existieron antecedentes anarquistas. No quiero dejar de mencionar la Reforma Universitaria como también las gramáticas pedagógicas peronistas. Por supuesto Paulo Freire y los movimientos sociales. Existen nuevas sensibilidades pedagógicas que se expresan en los movimientos campesinos.
– ¿Qué representa Rodriguez y Martí en esta nueva cosmovisión de las pedagogías?
Rodríguez y Martí fueron dos precursores. Rodriguez nos trae la idea “en los niños pobres está la patria”. Propone escuelas no coloniales, ni raciales. Escuelas donde nazcan las emancipaciones y las autonomías productivas. Escuelas con fábricas para no depender de amos. Escuelas para el trabajo. Escuelas bilingües. De Martí nos interesan sus textos pedagógicos como Maestros ambulantes, Revolución en la enseñanza, la revista La edad de Oro y también leer en clave pedagógica Nuestra América. Es allí donde propone pensar desde el sur. Nos convida a construir universidades latinoamericanas y discute la falsa dicotomía civilización-barbarie. Allí también tematiza sobre el amor y el racismo como odio.
– ¿Cuáles son los nuevos nombres de esta nueva perspectiva que emerge con Rodriguez?
Las Pedagogías latinoamericanas están siendo gramáticas éticas, políticas y gremiales. Cada experiencia pedagógica anterior constituye un fragmento que nos permite ir armando un nuevo discurso. En esta temporalidad pedagógica podemos leer viejas experiencias que en su momento fueron olvidadas y en algunos casos también silenciadas.
– Cuando se observan los procesos que surgen en Argentina, Perú, Colombia y Brasil, pareciera que esta otra forma de pensar las pedagogías volvería a una cierta resistencia cultural. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Pensar que las pedagogías están siendo en las escuelas, los movimientos sociales, las cooperativas, e incluso en (algunos) estados plurinacionales es comprender que las pedagogías desbordan lo escolar. Las biografías no pueden ser encerradas en excels, los pueblos van a desbordar esta historia encorsetada, lineal “civilizada”. Las historias no son lineales. Los pensamientos son mestizos como Nuestra América Latina. Estos tiempos son tiempos para las organizaciones, para saber que el derecho a conocer y conocer es también el deseo de conocer y conocer. El derecho a conocer es también el derecho y el deseo a conocer nuestros derechos.