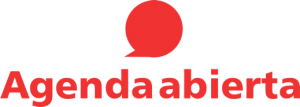El plan de “guerra integral” contra el narcotráfico que pretende llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri incluye la militarización de la sociedad y la pérdida de derechos.
Por Ricardo Ragendorfer
El plan de “guerra integral” contra el narcotráfico que pretende llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri incluye la militarización de la sociedad y la pérdida de derechos. Pese a las advertencias del fracaso de este modelo en todo el mundo el gobierno insiste en aplicarlo en el país, agitado por una extraña –y muy oportuna– forma de psicosis colectiva.
A sólo horas de que 258 jueces, fiscales y defensores firmaran una declaración en reclamo de “una ley que no criminalice a usuarios de drogas prohibidas”, el presidente Mauricio Macri anunció en Tecnópolis su “guerra integral” contra el narcotráfico. Y tras recitar una batería de objetivos sin plazos, remató: “Esto no va quedar en una foto”. La puesta en escena incluía a la vicepresidenta, al gabinete en pleno, al alcalde porteño, a nueve gobernadores y al presidente de la Corte Suprema. Corría el atardecer del 30 de agosto.
Minutos después, los noticieros comenzaron a transmitir en vivo la primera batalla de este conflicto bélico: el allanamiento de un lujoso piso situado en la Avenida del Libertador, frente al Hipódromo de Palermo, donde una tal “Mabi la Reina” proveía cocaína –tal como los movileros declamaban al unísono– a “un selecto grupo de ricos y famosos”
Ya en la mañana siguiente, el espíritu público se desayunó con otra estocada aún más certera: la irrupción de una task force compuesta por 300 efectivos de la Bonaerense en ciertos barrios de La Matanza. Su saldo: el módico secuestro de tres kilos de paco fraccionado en pequeños envoltorios, 12 de marihuana, seis armas y cinco vehículos, junto con el arresto de 16 vendedores minoristas; entre ellos, tres ciudadanos peruanos apodados “Mocosón”, “Cojo René” y “Jesús”, quienes lucían profusos tatuajes. Ese único detalle bastó para que el ministro de Seguridad provincial, Cristián Ritondo, lanzara una estremecedora revelación: “Hay Maras en Argentina”.
La detención de tres ciudadanos peruanos que lucían profusos tatuajes le bastó a Ritondo para afirmar que hay Maras en el país.
Se refería a las pandillas criminales centroamericanas con fuerte desarrollo en México y Estados Unidos. Una ilusión óptica del funcionario, acorde con la urgente sed oficial por construir un enemigo de fuste para el flamante desafío. Y potenciada por otros funcionarios, opinadores televisivos y hasta taxistas. Al respecto, bien vale reparar en el aporte del secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman –autor del protocolo antipiquetes–, quien supo difundir por Twitter una serie de consejos útiles para que la población pueda reconocer a estos peligrosos delincuentes. Una iniciativa comunicacional que se desplomó de manera estrepitosa al descubrirse que los textos habían sido copiados del portal de monografías escolares, El rincón del vago.
Sin embargo, semejante tropiezo no obnubiló la cruzada emprendida por el primer mandatario. Tanto es así que el 6 de septiembre –y desde China, donde participaba de la cumbre del G-20– redobló su apuesta con la siguiente frase: “Todos tomamos conciencia de que el narcotráfico nos afecta a todos. Así que las Fuerzas Armadas colaborarán en lo que sea necesario”. Lo que se dice, un salto al vacío.
Guerra Santa
Ya no constituye un secreto el empeño de los Estados Unidos por militarizar la seguridad interior de los países latinoamericanos. Ni resulta asombroso que precisamente hacia ese camino apunten sus programas de ayuda a las fuerzas policiales de la región.
“Ningún país por sí mismo puede hacer frente a los peligros que presenta el siglo XXI”, había soltado el secretario adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado, William Brownfield, al oído de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una reciente visita suya a Washington. Y usó esa frase para redondear su exposición sobre la doctrina norteamericana de “las nuevas amenazas”, las cuales a su vez resumió con cuatro palabras: “Desafíos multifacéticos y solapados”. Aludía –además del terrorismo y las pandillas criminales– a los poderosos cárteles de la droga. Un problemita que –a su entender– compromete la utilización de las Fuerzas Armadas en labores estrictamente policiales. Sin embargo, aquella mezcla conceptual de seguridad y defensa suele ser una fuente inagotable de tragedias.
Las recomendaciones del secretario adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado suponen mezclar seguridad y defensa, una fuente inagotable de tragedias.
La DEA inició en 1980 su gran ofensiva político-militar contra el narco, con el propósito de controlar el fabuloso flujo monetario que se desliza a través de sus arcas. Su paralelismo más remoto es la Guerra del Opio en el siglo XIX entre Inglaterra y China, desatada a raíz de la pretensión británica de eliminar los obstáculos que impedían el comercio de dicha pócima en el milenario país oriental.
El surgimiento –a mediados de los años ’70– de los carteles colombianos, su enorme facturación y, después, la debacle provocada por la represión estatal y los enfrentamientos armados entre estructuras delictivas rivales –en los que la DEA tuvo algo que ver– no acabó con el negocio sino que lo condujo hacia una nueva tierra de promisión: México. Los resultados están a la vista.
En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón comenzaba su mandato y –presionado por Washington– tuvo la ocurrencia de convocar a las Fuerzas Armadas para combatir a los sindicatos de la cocaína. Lo cierto es que aquella “declaración de guerra” desató tres conflictos bélicos simultáneos: el de los cárteles por el control de territorios; el de los Zetas, una organización integrada por desertores del Ejército que financiaban su ingreso al negocio de las drogas con otros sangrientos delitos, y el de los militares contra los propios ciudadanos. Había en aquel momento ocho cárteles estructurados con suma excelencia: el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa, el de Tijuana, el de los Beltrán Leyva, el de la Familia y el de los Zetas. Todos tenían ramificaciones –que aún conservan– a lo largo y ancho del país, estrechos vínculos con las agencias policiales y llegada secreta a los altos mandos castrenses. De modo que la ofensiva militar no logró desarticular a ninguno; muy por el contrario, estas verdaderas multinacionales del Tercer Mundo sortearon airosamente los embates del Estado con alianzas coyunturales entre sí –que, a veces, apenas duraban días o el tiempo que lleva cruzar un cargamento–, pese a sus pujas internas por la potestad de los mercados y plazas. Así, mientras la sangre se escurría en un plano inclinado, la presencia del narco copaba hasta la última hendija de México. En términos contables, la ola de violencia desatada en la era Calderón causó unos 120 mil cadáveres y 40 mil desaparecidos. Y en su etapa residual –ya bajo el mandato de Enrique Peña Nieto–, dicha estadística se ha suavizado –pero sin ceder por completo–, en lo que podría considerarse una desgracia histórica de final abierto.
Calerón tuvo la ocurrencia de convocar a las Fuerzas Armadas para combatir a los sindicatos de la cocaína pero esta ofensiva militar no logró desarticular a ninguno.
En medio de tales antecedentes, el presidente Macri insiste: “Las Fuerzas Armadas colaborarán en lo que sea necesario”. Y en este punto, justamente, cabe preguntarse: ¿cómo imagina él su propia “guerra” contra el flagelo de las sustancias ilegales?
La conexión pampeana
Toda una serie de noticias locales e internacionales –junto con rumores de dudoso origen y credibilidad– marcan el pulso de una suerte de narcomanía en Argentina. Al respecto, una coincidencia iconográfica: a días de que el famoso “Chapo” Guzmán fuera atrapado en Sinaloa y exhibido ante las cámaras entre efectivos antidroga con uniformes de combate, pasamontañas, gafas oscuras y cascos, aquí, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, el secretario Eugenio Burzacoofrecía una conferencia de prensa escoltado por dos sujetos –o muñecos, porque no se movían– con idéntica indumentaria. Esa pintoresca imagen sorprendió a los televidentes.
En aquella ocasión, el funcionario abordó algún aspecto de la fuga –aún en curso– de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. Y daba por confirmada la gran apoyatura logística que los asistía por ser –presuntamente– miembros de “un importante cártel mexicano”. Luego se supo que no era así; en realidad, el desamparo de la huida había convertido a esos tres hombres –condenados por el llamado “triple crimen de la efedrina”– en tres peligrosos linyeras.
Pero cabe destacar que uno de ellos –Martín Lanatta– fue nada menos que el inaugurador de un hábito macrista: el reclutamiento de narcos prófugos y/o presos para involucrar en causas por drogas a ex funcionarios kirchneristas, a cambio de beneficios económicos o procesales. Él lo hizo durante la campaña electoral del año pasado en el programa de Jorge Lanata, y con notable éxito: sus dichos sobre el candidato a la gobernación bonaerense, Aníbal Fernández –no ratificados en sede judicial–, incidieron en la llegada de María Eugenia Vidal al primer despacho de La Plata. Tal logro habría envalentonado tanto a los estrategas del PRO que no tardaron en hacer de este recurso una política de Estado. De hecho, Ibar Pérez Corradi y, ahora, el “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia, son una muestra de ello. Aunque con resultados no previstos.
Tanto es así que, en las maratónicas declaraciones del primero ante la jueza federalMaría Servini de Cubría –a cargo del expediente de la efedrina–, sólo terminó enlodado el principal aliado radical de Cambiemos, Ernesto Sanz, por una coima. Pero no habría sido una derivación azarosa: correligionarios suyos apuntaron hacia la sinuosa segunda jefa de la ex SIDE –ahora Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –, Silvia Majdalani, mientras trascendía la identidad del “agente secreto” que anudó el acuerdo con Pérez Corradi. No era otro que el ex fiscal Eduardo Margaya (asimilado a la AFI por Majdalani), quien, además, no fue ajeno a otro hecho de actualidad: la eyección del director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión en base a un sobre entregado de modo anónimo con audios de dudosa factura. Una operación a su vez bastoneada por una íntima de Majdalani, la ministra Bullrich, otra gran protagonista de esta trama con pasos de comedia. Y que dejó al desnudo las miserias de su propia gestión, junto a la vidriosa autonomía que impera en la central de espías.
Con aquellas fuerzas –entre otras– Macri piensa dar batalla al narcotráfico. Y con un diagnóstico agitado por el fantasma de la cartelización del país, una extraña –y muy oportuna– forma de psicosis colectiva.
Al respecto, entre las medidas más audaces del gobierno resalta la “Ley de derribo” para aviones sospechosos. Una polémica iniciativa que –por caso– en Perú ya causó la caída de seis naves que no tenían que ver con el contrabando de drogas. Es obvio que resulta más sensata la radarización del espacio aéreo. ¿Pero acaso los radares detectan la corrupción policial?
Frente a la “Ley de derribo” resulta más sensata la radarización del espacio áereo. ¿Pero acaso los radares detectan la corrupción policial?
Lo cierto es que el papel gerencial de las agencias policiales argentinas en el narcotráfico forma parte de una tradición muy arraigada en el país. Claro que en eso resalta la Bonaerense, encabezada por el comisario Pablo Bressi, cuyo nombramiento –según Ritondo– fue “pedido por la DEA”. Pero todas las fuerzas de seguridad del país –tanto federales como de provincia– participan en mayor o menor medida de este negocio.
No menos cierto es que, ante el notorio crecimiento del mercado minorista, empezaron a florecer –siempre bajo el amparo policial– estructuras delictivas ligadas al menudeo, pero con un creciente control territorial en los barrios más marginados de las grandes ciudades; bandas que reinan en una villa y rivalizan con los “porongas” de otra villa. Pero no son organizaciones como el cártel de Sinaloa, ni mucho menos. Apenas pueden abastecer a los consumidores de un arrabal, y no inundar el mercado norteamericano con sus productos. Sus jefes jamás serán mencionados en la revista Forbes. Y compararlos con los grandes barones de la cocaína –que, incluso, suelen ofrecerse a pagar la deuda externa de sus países– sería como equiparar a Maradona con un jugador de metegol.
Equiparar a las bandas delictivas ligadas a la droga en Argentina con los cárteles de Sinaloa es como comparar a Maradona con un jugador de metegol.
Aún así, se sigue agitando con ahínco la bandera de la intervención militar, la construcción de cárceles y el derribo de aviones, como si el gobierno del PRO se armara para combatir un enemigo extraterrestre. No sólo es un grave error de concepto: en un país sin cultivos, sin producción ni grandes bandas, semejante estrategia dibuja nada menos que la antesala de un ejercicio inocuo y criminal. Cómo las recetas del FMI, pero con sangre.
Fuente: Nuestras Voces